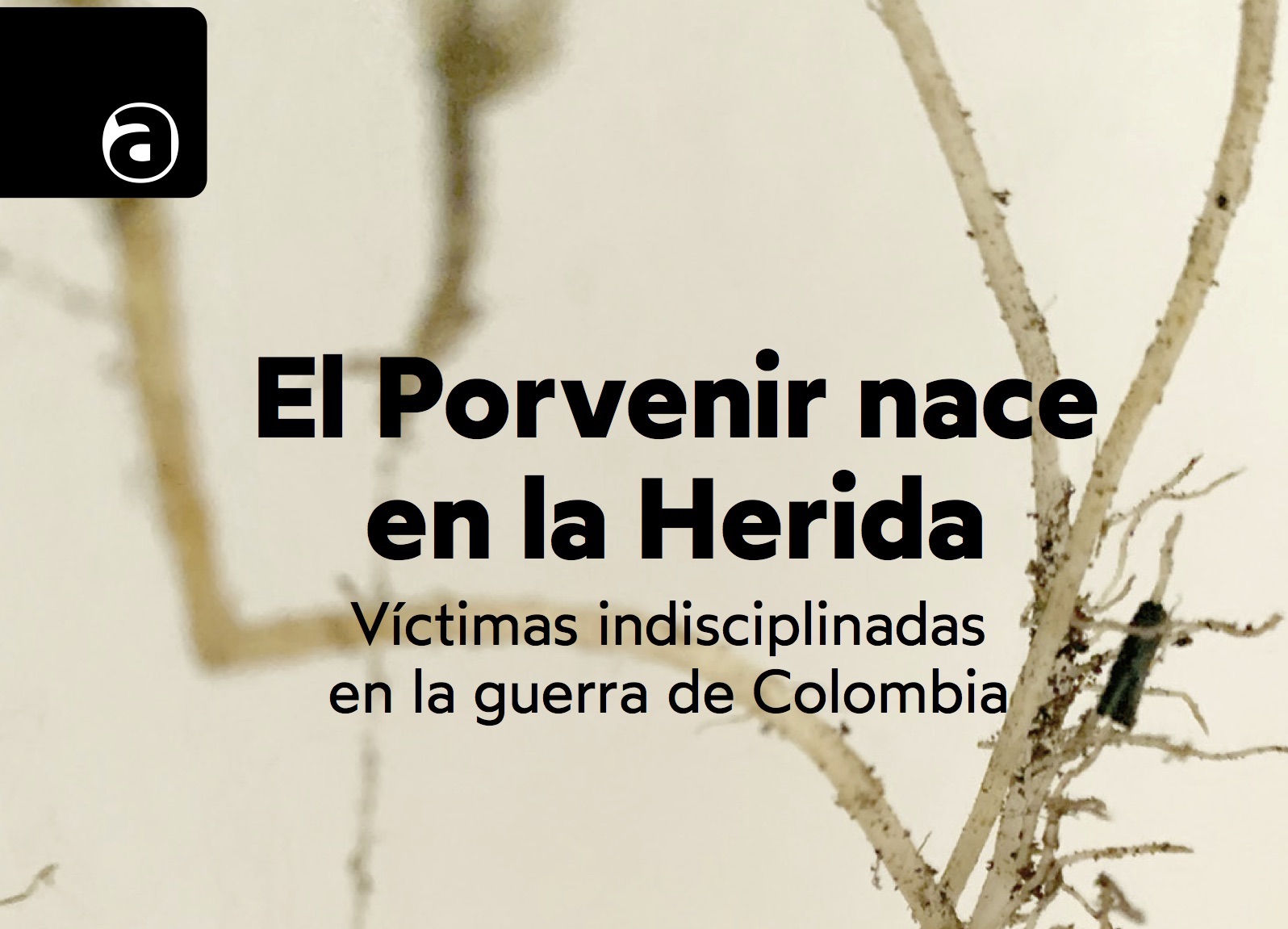(Texto escrito para el catálogo de la exposición de Fernando Arias, Nada que Cesa)
Mientras Fernando Arias se dedica a instalar contadores de muertos ya muertos –los líderes y lideresas sociales asesinados en la sombra del silencio-, los sacerdotes de la Parroquia Madre del Amor Divino, en el sector de Belén (Medellín), se dedicaban a algo más provechoso. Desde el 27 de mayo de 2019, y por 33 días, celebraban misas “consagrando a Colombia a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, para reparar los pecados de los colombianos y [de] los gobernantes de Colombia”. Nada que cesa… Durante 118 años la Colombia oficial, visible, beata y suicida se venda los ojos y pone su futuro en manos del Sagrado Corazón de Jesús. Algunos creen que él o ello –sea lo que fuere- puso fin a la guerra de los Mil Días; en el siglo XXI, Iván Duque debe pensar que algo tuvo que ver en su victoria electoral porque nada más ser elegido como presidente, el 26 de julio de 2018, ya estaba renovando la consagración de todo el país en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en Gómez Plata (Antioquia), bajo la atenta mirada y bendición del obispo de Santa Rosa de Osos, Jorge Alberto Ossa. Nada que cesa…
Los colombianos y sus gobernantes deben pecar mucho porque tras 118 años de poner todas las velas en el mismo corazón divino, el conflicto armado, la violencia social, los feminicidios, los ecocidios, el racismo o la pobreza parecen ser más habituales que las apariciones divinas, a pesar de la omnipresencia de la religión en la política y en la vida cultural del país.
Mientras Fernando Arias se armaba de razones y de argumentos artísticos para defender que “nada que cesa…” la horrible noche, unos meses después del maratón de misas de Medellín, en agosto de 2019, en algún rincón de Bogotá, el ex actor Marino Restrepo –quien asegura haber tenido una epifanía, “conversión mística” la denomina él, al ser secuestrado por las FARC en 1997- realizaba una “consagración a Colombia a los mártires del comunismo”, en cuyo pabellón él figura en algún lugar de la lista. En un performance único en su género y con una escenografía mezcla de lo vintage y lo gore, Restrepo encomendaba al país a algunos mártires del comunismo de nombre impronunciable ante la intención del diablo “de llevarse a esta nación”. E identificó al diablo con la Corte Suprema, con los estudiantes “adoctrinados”, o con “el aparato criminal de la JEP[1]”. Nada que cesa…
Y mientras, Fernando Arias contaba muertos ya muertos. Una pérdida de tiempo propia de artistas y personas ociosas –quizá incluso herejes- que no entienden que el diablo los utiliza para desviar la atención sobre lo verdaderamente importante: y es que estos y estas asesinadas ya estaban muertos antes de ser muertos y que su muerte, al menos, sirve para dotarlos de vida. Sí, ya sé que el juego de palabras, la ironía e, incluso, el sarcasmo, pueden ser malinterpretados y que los dobles sentidos no están de moda en esta época histórica de mentiras con forma de eslogan y de verdades corrompidas por la necesidad de la sencillez en el mensaje. Pero Arias tampoco elige ir por el camino fácil, ni recurre a performances efectistas o tumultos masivos e inocuos para apelar a la paz –“pas”- o para fomentar el oxímoron del desarrollo humano.
Los muertos que cuenta Fernando Arias entran al martirologio nacional por la puerta de atrás. No tienen el peso de otros mártires –como los del comunismo o como los ‘héroes’ caídos en el combate contra los ejércitos del demonio- ni aparecerán en santorales… Les falta glamour para ello. Estos mártires de baja estofa se suman a las mujeres víctimas de la violencia de género, o a las personas transgénero asesinadas por no ser normativas, o a la de los niños y niñas indígenas que cada año mueren de hambre, o a las gentes que mueren de enfermedades tan absurdas como curables por no recibir una atención médica digna. La violencia en Colombia empieza mucho antes que la guerra.
Y entran al martirologio por la puerta de atrás porque, además, ya estaban muertos políticamente hablando. Eran, son, homo sacer; es decir, subhumanos cuya muerte no tiene consecuencias judiciales, ni política, ni éticas, ni tan siquiera producen conmoción social en una sociedad tan anestesiada que parece de corcho. De hecho, los cientos de asesinados que Arias ilumina en sus instalaciones preceden a los miles de líderes y lideresas que son hostigados, agredidos o intimidados y cuyos nombres y cuyas historias no brillarán fugazmente en el martirologio hasta que la sangre no abandone sus cuerpos.
Ese es el verdadero drama. El conteo de la muerte, esa especie de antipoética que practica Fernando Arias, no solo apunta a que “los lideres y lideresas sociales también van al cielo”, sino que devela que sólo comienzan a estar vivos cuando les es arrebatada la vida y se convierten en mártires del país invisible, del que lleva soportando siglos de acoso, invisibilización, despojo y muerte. La profunda cultura cristiana de la colonización opera en todas direcciones, también en las de las comunidades resistentes, en la de las y los defensores de los ríos, en la de las lideresas o los líderes campesinos… que sólo comienzan a ‘ser’ al ser héroes de su propia causa. Lo deseable, en cualquier sociedad alejada de la cultura de muerte, sería poder vivir sin tener que practicar el heroísmo cotidiano, sin tener que sobresalir, sin tener que ser valientes, sin tener que enfrentarse a hombres armados ni a consorcios nacionales e internacionales legales e ilegales ni al aparato mediático financiado por las fuerzas militares del país.
La realidad, sin embargo, es otra. La vida de una lideresa o de un líder social sólo existe para la sociedad colombiana urbana –que es la que opina y manda- fugazmente en las horas siguientes a su asesinato. Viven en el efímero titular que transita por las redes hasta alcanzar el olvido en poco tiempo. Un atentado ya no es suficiente para ser mártir en el país de los cadáveres, de los 100.000 desaparecidos forzados, de las miles de víctimas sin tumba, de los “muertos vivos” –como los define el psicoanalista Mario Figueroa-. Argumenta Figueroa que por cada “muertos vivo” que hay en el país (aquellos que no han tenido el duelo que merece cualquier ser humano que sea considerado humano, aquellos que son nuda vida, en el concepto de Giorgio Agamben) corresponden varios “vivos muertos en vida”. Por tanto, al contador de líderes y lideresas asesinados, Arias tendrá que sumar algún día el contador de los zombis que conforman la honorable ciudadanía viva del país.
Antipoética del estéril grito de la voz –aún-no silenciada
Si los asesinados en Colombia tuvieran el duelo que merecen, en el país debería haber más plantíos de cempasúchil que de coca para uso ilícito. De hecho, en los diarios debería figurar antes el contador luminoso de Fernando Arias con el número líderes y lideresas asesinados que el dato de los muertos por el coronavirus o que el dato del cambio del dólar o del euro.
No es así. Pero Fernando Arias sigue contando. Cuenta. Cuenta sumando. Cuenta sumando asesinatos. Cuenta sumando asesinatos de vidas que ya eran nuda vida. Cuenta sumando asesinatos de vidas que eran nuda vida para desnudar al imperio del terror con el que convivimos desde hace ya demasiado tiempo.
Contar. Contar como antipoética grosera, tecnificada, espectral. Contar con la frialdad de una luz led para calentar a una sociedad anestesiada de muerte y enceguecida por el neón del falso progreso.
1, 2, 3, 4, 5, 6… 465… 672 Es indiferente el número de líderes y lideresas sociales asesinados cuando lo que importa no es la vida, sino la muerte. El artista cuenta para que la luz nos despierte pero lo hace en una sociedad y en un momento histórico en el que la rebelión ante la barbarie parece una quimera futurista o el título de una distopía literaria.
El antipoeta chileno Nicanor Parra escribía: “Mientras tanto nadie se rebela/ nadie patea nadie escupe sangre/ se la acepta a cabeza gacha/ ¡ni que fuéramos aves de corral!/ ¡una cazuela para los señores!/… / aullemos al menos digo yo/ si no somos capaces de rebelarnos”.
No somos capaces de rebelarnos, así que aullar se hace necesario. O Contar, que es una forma de aullar.
Fernando Arias, agazapado en las grietas de lo posible, aúlla en las elegantes salas del arte, aquellas donde el país se desplaza con una limpieza insolente. La muerte, la vida de las líderesas y líderes, se desarrolla en otros espacios donde el barro, el miedo, la devastación y el coraje suelen competir en desigualdad de condiciones. La muerte real, que es como decir la vida de los que no tienen vida, suele oler fuerte y tener un sabor agrio sin que haya panela que lo suavice; nada más lejos de los espacios reservados para la cultura en la Atenas de Suramérica (de nuevo: cuidado con los dobles sentidos). Arias logra que, así como el asesinato hace mártir por unos instantes a quien antes no era nada para el país, el conteo de líderes y lideresas muertos ya muertos golpee en el suelo limpio de los salones del país visible. Lo hace de una manera tan sutil como hiriente: eligiendo el frío número, el cientifismo del conteo, el listado, el borrado de los nombres para recordarnos que sólo su acumulación parece molestarnos. ¿Cuándo empezaron a resultar molestos los asesinados en las cámaras de gas del nazismo? Durante meses, esos y esas nudas vidas se convirtieron en ceniza y humo sin que las sociedades europeas reaccionaran: siempre hay un número de muertes tolerable, especialmente si son de homo sacer. Pero hay un momento en que su número es insoportable, se convierte en una carga moral demasiado pesada incluso para los que confían en que el Sagrado de Corazón de Jesús recicle la inmundicia de la propia historia.
Por todo esto, el acto antipoético de Arias se convierte también en una polética y en una polírica que se enfrenta al corpus de silencio del país neocolonial y teocrático que habitamos. El artista poliédrico –el poliartista- que es Fernando Arias sitúa el hecho de la creación en el riesgoso terreno de la dificultad -¡Ay Estanislao!- y del compromiso con el tiempo que vive –él que sí está socialmente vivo-.
Nótese: él que sí está vivo. Arias utiliza su privilegio –en
Colombia no todas las personas son consideradas seres humanos dotados de una
vida que merezca ser preservada- de forma generosa y directa. Lo lleva haciendo
desde hace años en los proyectos que impulsa y en los que protagoniza; lo hace
en este “Nada que cesa” en el que todo aquellos que habita en los pliegues
periféricos de la invisibilidad se toma las paredes de uno de los centros de
arte más reputados del país. Aullar puede ser eso: distribuir el privilegio;
rebelarse podría ser, simplemente, abrir los ojos, darle nombre a cada cifra,
dedicar un museo a cada vida que sigue viva, convertir las plazas públicas en
lugares de memoria colectiva, consagrar al país al sagrado corazón de las
colombianas y colombianos que se juegan la vida en la defensa del territorio o
en la reivindicación de la esquiva justicia, arrancar de cuajo el hielo del
resto de corazones criogenizados de tanto mirar el televisor, desbrozar el
desierto de emociones en el que hemos convertido la vida en común, sembrar de
utopías cada fosa común y reivindicar a los cientos de miles de muertos vivos
que nos siguen dignificando.
[1] Jurisdicción Especial de Paz, entidad de justicia transicional creada tras el acuerdo de paz de noviembre de 2016 y que ha estado en la diana de las críticas de la ultraderecha colombiana.